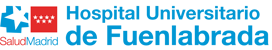Bébédjia, 9 de octubre de 2019
Soledad
Hay 104 niños ingresados en la pediatría, 14 de ellos en la sala de cuidados intensivos, donde no cabe ni un alfiler.
Debe oler fatal, pero no me doy cuenta porque sigo sin olfato. Todos los niños de la unidad de cuidados intensivos están acompañados por un familiar. Todos, menos uno.
Hace dos días trajeron a un niño con edemas en todo el cuerpo. Los párpados hinchados, cráneo, manos, piernas. Heridas en las orejas, cuello, nalgas, muslos. Era incapaz de abrir los ojos. Lo traía una mujer en brazos.
Nada más verlo, hice una foto y se la envié a Marimar. Pensamos que podría ser un Kwashiorkor. Fueron llegando pruebas; hemoglobina de 5, malaria...un desastre.
Al día siguiente se aclara todo: su padre le había golpeado hasta dejarlo en ese estado. Después parece que le abandonó en el bosque, donde alguien lo encontró. La historia está llena de lagunas; las enfermeras y la doctora de la pediatría me van contando retazos con los que yo voy recomponiendo su pesadilla. Después de la tortura le han abandonado. Una vez curadas las heridas, resuelta la malaria, la malnutrición y la anemia, las autoridades deberán decidir qué hacer con él. Y, mientras, él observa el mundo a través de sus párpados casi cerrados en una sala donde apenas se puede respirar.
Tiene unos dos años, y cuando he llegado a la pediatría, me lo he encontrado sentado, compartiendo una camilla. No se sienta erguido, no tiene suficiente fuerza para hacerlo. Esta desnudito, con una sonda urinaria y apoyado sobre un trapo manchado con sus propias heces.
Es capaz de abrir un poco los ojos y, en cuanto me ve, me lanza los brazos. Se me revuelve el estómago. Torturado, abandonado, malnutrido, enfermo, sucio, desnudo, solo.
Todo el personal está haciendo algo. Llueve, así que nadie despeja pasillos ni habitaciones para estar en el patio central. Resulta muy difícil moverse entre la gente.
Le pido permiso a Pelagie para lavarlo y curarle las heridas. Rápidamente me da lo necesario; me entrega una muda de ropa (lastima que tenga capucha; el pobre tiene el cuello lleno de úlceras)
Están tan saturados que es materialmente imposible que alguien se ocupe del pequeño ahora. Cojo una bañera, mezclo agua caliente con agua del grifo, voy a por una esponja al refrectoire y a por unas toallitas de dodot que tengo en el cuarto.
Y empiezo a limpiarle. Despacio, intentando no hacerle daño aunque me resulta imposible. Despacio, susurrándole en español que esté tranquilo. Despacio, pidiéndole perdón cada vez que gime de dolor.
Luego le curo las heridas. Está lleno. Con más betadine y más gasas de las que probablemente debería, hago un repaso de todas sus úlceras y heridas. Le visto y le dejo tumbado. Solo. Pero ya limpio y con ropa seca. Julia viene a verlo y le cambia la bolsa de la sonda. Las dos nos quedamos mirándole, sobrecogidas.
Mi dolor se ha trasformado en algo físico: me ahogo en la pediatría, tengo nauseas, pero no puedo llorar. Me voy a la habitación y vomito. Vomito mi rabia, mi tristeza, mi impotencia. Me encuentro mejor.
Julia podrá quedarse con él hasta diciembre, y eso me llena de paz.
Y hasta el día que nos vayamos, no dejaremos de curarle las heridas, limpiarle, asegurarnos de que tiene ropa limpia y seca, acariciarle y canturrearle al oído.